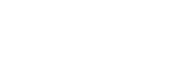Fundación Bases
 Los defensores de la Libertad se han ocupado, tradicionalmente, de defenderla frente a la autoridad del gobierno. Su mirada se dirigía a la capacidad de coartar libertades del aparato estatal. Ya sea la Carta Magna de 1215, ya sean nuestras modernas constituciones, la idea que está a la base es la de restringir el poder que el gobernante de turno pueda tener sobre cada uno de nosotros. Indudablemente, muchas de las libertades que poseemos en la actualidad tienen su origen en esta vocación de control del gobierno. Sin embargo, las trabas a la libertad individual no tienen como única fuente los decretos de un gobernante o las leyes sancionadas por un parlamento. Existe otro ‘poder’, otro enemigo de la libertad individual. Si bien sus mandatos no acarrean sanciones penales, su radio de acción es mucho más amplio que el de la legislación formal: nos referimos a los muchos, la multitud, la sociedad. Con genial lucidez, en Sobre la libertad (1859) John Stuart Mill denuncia cómo la mayoría busca imponer sus ideas a quienes no las comparten.
Los defensores de la Libertad se han ocupado, tradicionalmente, de defenderla frente a la autoridad del gobierno. Su mirada se dirigía a la capacidad de coartar libertades del aparato estatal. Ya sea la Carta Magna de 1215, ya sean nuestras modernas constituciones, la idea que está a la base es la de restringir el poder que el gobernante de turno pueda tener sobre cada uno de nosotros. Indudablemente, muchas de las libertades que poseemos en la actualidad tienen su origen en esta vocación de control del gobierno. Sin embargo, las trabas a la libertad individual no tienen como única fuente los decretos de un gobernante o las leyes sancionadas por un parlamento. Existe otro ‘poder’, otro enemigo de la libertad individual. Si bien sus mandatos no acarrean sanciones penales, su radio de acción es mucho más amplio que el de la legislación formal: nos referimos a los muchos, la multitud, la sociedad. Con genial lucidez, en Sobre la libertad (1859) John Stuart Mill denuncia cómo la mayoría busca imponer sus ideas a quienes no las comparten.
Mill creía que existe una disposición humana general a imponer los gustos y elecciones propios como regla de aplicación general. Disposición que, paradójicamente, está alimentada tanto por los mejores como por los peores sentimientos humanos. Como consecuencia, la opinión pública siempre está dispuesta a prescribir reglas y a forzar a quienes no quieras adaptarse a ellas. Este despotismo de la costumbre combate todo rasgo de disconformidad con lo establecido y coarta la innovación. La intolerancia de la masa no mata, pero encadena el alma. La opinión dominante hace que los individuos se avergüencen de sus posturas si éstas contrarían a la generalizada. Este proceso lleva a que las oculten o que las adapten a las convicciones generales. Bajo este régimen sólo podemos esperar hombres que sean puros esclavos del lugar común o servidores de la verdad que deban acomodar su pensamiento a las características del auditorio.
La opinión pública hace prevalecer su tiranía hostigando a quienes no hacen lo que todos hacen. Cualquier hombre que se atreva a salirse del modelo establecido, aunque con su accionar no perjudique a terceros, corre grave riesgo de ser declarado lunático. La sociedad no tolera que marcas de individualidad transgredan sus límites. El ideal de carácter de la colectividad tiránica consiste en no poseer ningún carácter definido.
Mill denuncia como impostura este avasallamiento socializante, el cual ve motivado por la pretensión de infalibilidad de la colectividad. Su imposición de criterios y su feroz censura provocan “un robo a la especie humana” (Stuart Mill, 1859: 37). Pues silenciar una opinión verdadera equivale a impedir un descubrimiento; mientras que silenciar una opinión falsa impide que el “aparato” defensor de la verdad se active con el debate. La crítica y la discusión son la salvaguarda de la verdad, dado que ayudan a encontrarla o a resguardarla de la fosilización. Tal como señaló Paul Feyerabend (1970), proliferación y pluralismo conducen –para Mill– a la verdad.
Como respuesta, Mill establece límites al accionar de la colectividad. La sociedad debe gobernar la parte que interesa a la sociedad, dado que el hecho de vivir en sociedad impone ciertos comportamientos. A saber: 1) no perjudicar los intereses de los demás; 2) asumir cada uno su parte de sacrificios y trabajos necesarios para defender la sociedad. La sociedad tiene derecho a imponer estas obligaciones. Es más, incluso puede castigar mediante la opinión a quien perjudique a un tercero sin llegar a cometer un acto delictivo. Mas el campo de acción de la sociedad o de la esfera pública no debe transgredir los límites que acabamos de trazar. Nadie puede obligar a un hombre o mujer maduros a conducirse de determinada manera en su vida. La sociedad debe guardarse de hacer crecer adultos con personalidad de niños sobreprotegidos. Cuando hace tal cosa en lugar de cultivar hombres y mujeres impulsados por motivaciones racionales, terminará pagando las consecuencias.
En consecuencia, el principio básico de la libertad debe ser que “cada individuo, cada grupo de individuos, el gobierno y la masa del pueblo se contengan de inmiscuirse en el pensamiento, la expresión y la acción de cada quien” (Cropsey, Strauss, 1963: 750). Mill, probablemente, haya sido el primero en reconocer que ya no basta con un gobierno liberal (Sabine, 1937). Su reacción es la de apostar a la convicción del individuo para poner freno al proceso de homogenización.
Frente a la uniformidad, destaca las pasiones con efectos individualizantes. “Los hombres no obran mal porque sus deseos sean ardientes, sino por debilidad de conciencia” (Stuart Mill, 1859: 75). Se trata entonces de permitir que las naturalezas fuertes florezcan, no de coartarlas. Quien desarrolla su individualidad se convierte en un ser cada vez más valioso. Estos seres plenamente desarrollados son de gran provecho para su prójimo menos aventajado. Los últimos pueden aprender mucho de los primeros. La originalidad individual es condición necesaria para el descubrimiento de nuevas verdades. Para que la Humanidad cuente con hombres de gran genio, que son la sal de la tierra, debe permitirles moverse en una atmósfera de libertad. Lamentablemente, los que carecen de originalidad no la consideran como algo útil. Por ello, lo primero que debe hacer un individuo original por quien no lo es, es abrirle los ojos.
Además de originalidad, un individuo bien desarrollado debe contar con energía, debe ser espontáneo y algo excéntrico. Mill asocia a la energía y a la espontaneidad con la fuerza de carácter, a tener impulsos que sean bien dirigidos. La excentricidad aleja a los individuos de la uniformidad, de la socialización de su ser. Esta cualidad sirve de contrapeso a la tiranía que ejerce la opinión pública, y debe ser directamente proporcional a la fuerza de la masa para poder derribarla.
Estas cualidades adquieren nuevo valor a la luz de sus contrarios: falta de carácter, abandono, mediocridad y homogeneidad (Béjar, 1988).
La propuesta de Mill, como vemos, es de raigambre individualista. Desafortunadamente, el término individualismo, dada su polisemia y su mala prensa, puede llevarnos a penosos equívocos. Por ello, hemos decidido presentar brevemente dos definiciones muy difundidas, casi arquetípicas, del mismo a fin de clarificar la propuesta por nuestro filósofo. La primera de ellas se la debemos al francés Alexis de Tocqueville, para quien el individualismo inclinaría a cada uno a considerarse siempre aisladamente (1911). La segunda, contemporánea y postmoderna, es la esbozada por el también francés Gilles Lipovetsky, quien habla de “… un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales” (1983: 50), que conlleva “…una radicalización del abandono de la esfera pública y por ello una adaptación funcional al aislamiento social” (1983: 55).
Ahora bien, la variante individualista propuesta por Mill no implica la actitud descripta por Tocqueville dado que ella es de orden moral y debe tener una repercusión social; no la motiva únicamente el placer que generaría el aislamiento. Tampoco coincide con el escenario de Lipovetsky debido a que la retirada a la intimidad no está relacionada con el hedonismo sino con una actitud combativa y superadora. El retraimiento de Mill se vincula con el cultivo de lo mejor de la humanidad de cada uno. Además, como ya hemos mencionado arriba, los individuos continúan en fluida interacción con los demás, ya que deben ser apóstoles de la pluralidad.
En una palabra, la privacidad se transforma en el reducto de la libertad (Béjar, 1988). Esta esfera comprende la libertad de pensar, la libertad de expresar y de publicar las propias opiniones. También se incluyen en ella la libertad de gustos e inclinaciones, y la libre asociación. Sin estas libertades no hay una sociedad libre. Típicamente liberal, Mill considera que la Humanidad ganará más dejando a cada uno que viva como lo desee que imponiendo un modo común. La privacidad que se reclama para el individuo no constituye la morada de un ser asustadizo. De su intimidad, el individuo hace un templo consagrado al autoperfeccionamiento; y también una trinchera desde la cual reclama para sí las libertades que le son necesarias para llevarlo a cabo.
No se trata de hedonismo ni de aislacionismo egoísta, mucho menos de narcisismo: lo que en Mill hallamos es un auténtico individualismo militante.
Bibliografía
Béjar, H.
(1988) El ámbito íntimo (privacidad, individualismo y modernidad), Alianza Editorial, Madrid.
Constant, B.
(1988) Del espíritu de la conquista, Tecnos, Madrid.
Cropsey, J.; Strauss, L. (compiladores).
(1963) Historia de la filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
Feyerabend, P.
(1970) Contra el método, Ariel, España, 1989.
Lipovetsky, G.
(1983) La era del vacío, Editorial Anagrama, Barcelona, 1993.
Revel, J-F.
(1968) Carta abierta sobre la política y la derecha, Emecé Editores, Buenos Aires, 1969.
Sabine, G.
(1937) Historia de la teoría política, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.
Stuart Mill, J.
(1859) Sobre la libertad, Hyspamérica, Bs. As., 1971.
Tocqueville, A.
(1911) La democracia en América (tomo II), Daniel Jorro Editor, Madrid.
Wolin, S.
(1960) Política y perspectiva, Amorrortu Editores, Bs. As., 1993.
* Este artículo fue publicado originalmente por el sitio web Cataláctica.