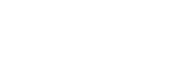¿Por qué yace la mayor parte de Latinoamérica en el subdesarrollo? Según el economista Edmund S. Phelps y el profesor de derecho Juan Vicente Solá, una cultura prevalente del corporativismo aflige a la región. La desconfianza frente a las fuerzas del mercado deja a “un número limitado de empresas dominantes (que) negocian la repartición de los recursos públicos con agencias estatales y sindicatos”.
Los pocos beneficiarios del sistema- políticos, líderes sindicales y los dirigentes de sectores protegidos de la economía- justifican sus privilegios al acudir a nebulosos conceptos colectivistas, por ejemplo “la armonía social” o “la unidad nacional”. Esto coarta la iniciativa individual, la innovación en el sector privado y la libre competencia. El resultado son bajos niveles de creación de riqueza y empleos, al igual que una mínima libertad de elegir en el mercado para el consumidor.
Phelps y Solá presentan al caudillo argentino Juan Domingo Perón como el arquetipo del autócrata anti-individualista suramericano. Al nacionalizar industrias, extender el control estatal sobre grandes segmentos de la economía y reprimir la libertad individual, Perón usó métodos brutales, aunque siempre en nombre de la solidaridad. La influencia de su política “anti-egoísta” trascendió las fronteras de Argentina; en varios países de la región surgieron tiranos- usualmente militares- con ansias por usar sus métodos corporativistas. Entre otros, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Juan Velasco Alvarado en Perú y hasta Hugo Chávez en Venezuela, copiaron el estilo y la sustancia de Perón.
Si la única alternativa local al “Socialismo del Siglo XXI” fuera el corporativismo autoritario de Perón, el futuro de Latinoamérica sería inequívocamente sombrío. A la vez, la migración masiva desde la región a Estados Unidos introduciría a ese país una mentalidad colectivista opuesta a la filosofía de gobierno limitado de los fundadores. Por fortuna, sin embargo, existe un legado paralelo de libertad, individualismo y el respeto por los derechos de propiedad en el mundo hispano. Esta herencia cultural, la cual el jurista Leonard Liggio llamó “la tradición hispana de la libertad”, ha sido olvidada en gran medida. Pero ha producido resultados extraordinarios en el pasado.
Perón, por ejemplo, encontró más que suficiente riqueza para redistribuir en Argentina porque el país era uno de los más prósperos del mundo al inicio del siglo XX. Según Edward L. Glaeser, Rafael Di Tella y Lucas Llach, los autores de un estudio del 2018 publicado en el Latin American Economic Review, en 1913 Argentina “era más rica que Francia o Alemania, casi duplicaba la prosperidad de España y su PIB per cápita por poco igualaba el de Canadá”. La fuente de tal creación de riqueza era la constitución argentina de 1853. Esta declaró inviolable la propiedad privada, prohibió la expropiación, promovió la inmigración y permitió la libre circulación de bienes entre provincias federadas. También abolió la esclavitud y estableció la libertad de culto y de prensa.
Los constituyentes argentinos, quienes buscaban crear una república tras la caída del dictador Juan Manuel de Rosas, se inspiraron en las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, texto publicado en 1852. Su autor era el liberal clásico y polímata Juan Bautista Alberdi, quien observó que la generación que había ganado la independencia contra España preciaba la gloria militar sobre todas las cosas. Por ello desdeñaba el comercio y los lujos mientras anhelaba el ideal espartano de una casta marcial heroica, austera e indiferente hacia los deseos materiales o las influencias foráneas. Aunque elevados, dichos principios no mejoraban las condiciones materiales ni el “estado oscuro y subalterno” en que se encontraban las nuevas repúblicas.
Alberdi argumentó que Argentina y las demás repúblicas suramericanas requerían “la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de fierro (y) la industria sin trabas”. Para cumplir el potencial de la independencia, era indispensable dejar prosperar al mercader, “dar pobladores” a países desiertos y suprimir las distancias entre regiones aisladas con vías férreas y fluviales. Alberdi persuadió a los argentinos de que su constitución debía valorar la práctica más que la teoría y abordar las necesidades inmediatas de Argentina, no abstracciones atemporales o las condiciones de países europeos con muchos siglos de desarrollo previo.
Posteriormente, la inmigración a gran escala demostró el tremendo éxito del proyecto político y económico de Alberdi, el cual convirtió a Argentina en una potencia mundial en cuanto las exportaciones agrícolas. Según la economista Blanca Sánchez-Alonso, Argentina recibió 3.8 millones de inmigrantes en términos netos entre 1881 y 1930, situándose detrás sólo de Estados Unidos y Canadá como destino migratorio en América. Como escribe el periodista Marcelo Duclos, muchos migrantes del Viejo Mundo decidieron partir hacia Nueva York o hacia Buenos Aires “exclusivamente por el horario de salida de los barcos”.
Al final de este período, Perón y sus seguidores atacaron los fundamentos del liberalismo clásico de Alberdi para imponer su modelo de corporativismo autocrático. Como escribe Alejandro Herrero, profesor en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, los teóricos peronistas denunciaron el “individualismo egoísta” de la constitución de 1853 porque, según ellos, “lesionó la tradición cristiana de los argentinos”. Aunque el segundo artículo de la constitución mandaba sostener el culto católico apostólico romano, los peronistas criticaron su elemento “ateísta”. Peor aún, sostuvieron que la constitución estaba colmada de las doctrinas económicas materialistas de la Escuela de Manchester, cuyos miembros defendieron el libre intercambio en la Gran Bretaña del siglo XIX. Al cambiar la constitución en 1949, los peronistas buscaron restaurar el legado cristiano del país al ligar “al individuo a la sociedad”, lo cual significó restringir incrementalmente las libertades económicas y personales.
En Argentina, los colectivistas usaron una fachada religiosa para anular las políticas del liberalismo clásico, las cuales habían generado un gran éxito económico. Esto, sin embargo, no sólo sucedió en dicho país. En Colombia, los gobiernos de la mitad del siglo XIX eliminaron el monopolio estatal sobre la industria del tabaco, abolieron la esclavitud, se deshicieron de requisitos académicos para practicar toda profesión menos la medicina, introdujeron la libertad plena de culto y expresión (al tumbar las leyes de difamación) y descentralizaron radicalmente el recaudo de impuestos. Como escribió el historiador David Bushnell en su libro Colombia: Una nación a pesar de sí misma, las constituciones de 1853, 1858 y 1863 buscaron liberar a los individuos al máximo del control gubernamental. Como consecuencia, “el mismo Estado parecía a punto de desvanecerse, siguiendo el aforismo de que ‘el mejor gobierno es el que menos gobierna’”.
La constitución colombiana de 1863 fue especialmente radical ya que dejó al gobierno central únicamente a cargo de las relaciones internacionales, la defensa nacional y algunos aspectos de la tributación (al igual que otros asuntos menores). El poder del presidente, quien era electo por períodos de dos años, era débil. Por otro lado, las nueve entidades que conformaban los Estados Unidos de Colombia eran soberanas, hasta el punto que obtuvieron el derecho a comandar su propio ejército y algunas emitieron sus propias estampillas. Tal hiper-federalismo resultó ser contraproducente en la medida que varios estados impusieron aranceles contra sus vecinos y ocasionalmente combatieron al gobierno nacional. Algunos gobiernos también se excedieron en su anti-clericalismo, por ejemplo, al expulsar a los jesuitas en 1850 y al expropiar tierras e inmuebles de la Iglesia unos años después.
No obstante, el énfasis en el comercio internacional y la liberación de la industria del tabaco del control estatal produjeron el primer boom de exportaciones no relacionado a los metales preciosos, los cuales habían sido extraídos desde la era colonial. Muy pronto, los comerciantes generaron una boyante exportación de algodón, quina y café. Como escribe el economista Salomón Kalmanovitz, los nuevos vínculos a los mercados globales crearon un crecimiento económico mucho mayor que en las décadas previas. Entre 1850 y 1870, Colombia aumentó sus exportaciones per cápita en un 247 %, sobrepasando así a Uruguay, Cuba y Argentina, las potencias exportadoras regionales de la época. Esta bonanza trajo un rápido desarrollo de las ciudades en regiones previamente aisladas, las cuales se convirtieron en nuevos emporios con las mejoras en el sistema de transporte fluvial.
Luego, en 1880 y en 1884, ganó la presidencia Rafael Núñez, un estatista dentro del Partido Liberal que tenía en su mira la constitución de 1863. Núñez aumentó los aranceles a las importaciones y, tras reprimir una revuelta de los liberales radicales en 1885, logró ratificar- gracias al apoyo conservador- una nueva constitución altamente centralista en 1886. Lo anterior fue parte de su programa de “Regeneración” moral, un intento de rehacer el país según los dictámenes de la ortodoxia católica.
El principal autor de la constitución de 1886 fue el futuro presidente Miguel Antonio Caro, quien promovió el concepto del “socialismo cristiano” como una alternativa hispana a las influencias foráneas del libre intercambio y el liberalismo clásico, las cuales él consideraba perversas. Al inicio del siglo XX, Rafael Uribe Uribe, un político e ideólogo del Partido Liberal, defendía un credo proteccionista que él denominaba “socialismo de Estado”. Dado que tanto liberales como conservadores se volcaron hacia el socialismo, observó el periodista Juan Lozano y Lozano en 1950, sólo quedó el intervencionismo, la nacionalización de industrias y el crecimiento de la burocracia. La receta del fracaso que describen Phelps y Solá era plenamente manifiesta.
Tanto en Colombia como en Argentina, los enemigos del individualismo y del libre comercio acudieron a la tradición católica e hispana para socavar los principios del liberalismo clásico. Tal aproximación, sin embargo, parte de un falso dilema. De hecho, en la era moderna, algunos de los primeros argumentos a favor de los derechos individuales, la libertad económica y el gobierno limitado surgieron en los textos de los escolásticos tardíos españoles de los siglos XVI y XVII. En ese entonces, explica el profesor Eric Graf, los pensadores jesuitas y dominicos que formaron la llamada Escuela de Salamanca acudieron al derecho natural para responder preguntas cruciales que surgieron a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo y el auge del Imperio Español.
Francisco de Vitoria, considerado el fundador de la Escuela de Salamanca, argumentó que el comercio no equivale el pecado o la avaricia, sino que es una fuente de gran beneficio para el bienestar humano. Vitoria también mantuvo que los derechos eran universales y, como tal, no aplicaban sólo a los españoles, sino también a los nativos de las Américas. Famosamente, Fray Bartolomé de Las Casas defendió esta tesis en la Junta de Valladolid en 1550.
Por su parte, Juan de Mariana refutó el concepto de la pureza racial y rechazó la persecución de los judíos conversos. También criticó a la monarquía española por cobrar impuestos sin el consentimiento de sus súbditos y por depreciar la moneda, una práctica que equiparó a la tiranía. Mariana y Francisco Suárez inclusive argumentaron que el poder monárquico tenía límites claros, y que el origen de la soberanía era el consenso popular; como consecuencia, el regicidio se justificaba si un rey se convertía en tirano.
Entre otros, Martín de Azpilcueta entendió la naturaleza subjetiva de los precios y la relación entre la oferta monetaria y la inflación, un mal que le atribuyó a los gobiernos que emitían grandes cantidades de dinero para financiar los costos de sus guerras y su derroche general. Varios regímenes latinoamericanos- en especial el venezolano y el argentino- aún ignoran estas lecciones, lo cual trae terribles consecuencias para el bienestar de sus ciudadanos.
La herencia de la Escuela de Salamanca demuestra que, contrario a lo que argumentaron los peronistas y otros adeptos del corporativismo, la tradición católica no sólo es compatible con el liberalismo económico, sino que forma parte de sus raíces. Para prosperar, los latinoamericanos deben redescubrir el legado hispano de la libertad.