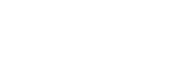Fuente: Fundación Bases
Tal como su etimología lo indica, consideramos naturalmente que la democracia es el “gobierno del pueblo”. En tal sentido, la monarquía sería el gobierno de uno -idealmente el mejor- y la aristocracia el gobierno de los mejores. Por supuesto, estas formas de gobierno tendrían su contracara degenerada. La monarquía puede devenir en tiranía y la aristocracia convertirse en una oligarquía. Para Aristóteles, la deformación de la democracia sería la demagogia.
Es interesante notar que para el maestro de Aristóteles, Platón, la democracia en sí misma es una forma de gobierno degenerada pues del gobierno de la muchedumbre nada bueno puede salir. Platón creyó encontrar el ideal en su propuesta del “Filósofo-Rey”, preparado para este doble rol durante décadas de aprendizaje y esmerada educación.
Karl Marx y Friedrich Engels propusieron el gobierno de los trabajadores. De hecho, llevaron esta tesis tan lejos al punto de plantear una “dictadura del proletariado” que conduzca los destinos de las sociedades en su transición desde el capitalismo al comunismo. Por su parte, otros totalitarismos, como el nacionalsocialismo alemán en el siglo XX, postularon la idea del gobierno de un caudillo que encarne en su persona el espíritu de su pueblo.
Pese a su diversidad de formas y objetivos, las propuestas que mencionamos arriba, incluso la de democracia como “gobierno del pueblo”, tienen algo en común. Todas ellas son una respuesta a la pregunta: “¿quién debe gobernar?”. Las alternativas, como veíamos, son variadas, pero cada una de ellas pretende encontrar al gobernante correcto.
Karl R. Popper, quizás el filósofo más influyente del siglo XX, sugirió que la pregunta por quién debe gobernar constituye, sobre todo para los demócratas, una pregunta equivocada respecto de un problema equivocado. El problema que la democracia se propone resolver mejor que cualquier de las otras alternativas no es el de quién deba gobernar sino el de cómo reemplazar a los gobiernos sin derramamiento de sangre. Según Popper, existen sólo dos formas de gobierno: aquellas que permiten los cambios de gobierno en forma pacífica y aquellas que no. La primera es una democracia y la segunda un autoritarismo. En este sentido, la democracia no es más que un conjunto de instituciones para evitar la tiranía y el despotismo. Su mayor virtud moral no reside en en la consecución de un ilusorio “gobierno del pueblo” sino en evitar una situación tan degradante e inhumana como es la de una dictadura.
Adonde quiera que veamos, nunca hallaremos tal cosa como el “gobierno del pueblo”. Nuestra propia Constitución relativiza dicha idea al establecer que «el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades». Lo que en lo hechos se da es que gobiernan los políticos, los partidos y las burocracias anónimas. Incluso la llamada “democracia directa” queda muy lejos de lo que consideraríamos como un verdadero “gobierno del pueblo”. En efecto, en una “democracia directa” que carezca de frenos y contrapesos institucionales, muy fácilmente podrían separarse el pueblo que gobierna del pueblo sobre el que se ejerce dicho gobierno (es decir, una mayoría tiránica de una minoría oprimida).
Por tanto, los demócratas deberíamos interesarnos ya no por la ficción inalcanzable de un “gobierno del pueblo” sino por la existencia de instituciones y procedimientos que contengan el accionar del gobierno. Las elecciones, en consecuencia, no “legitiman” al ganador ni le otorgan “mandatos populares”. Al contrario, el acto electoral sencillamente es el momento en el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de destituir pacíficamente al gobierno de turno.