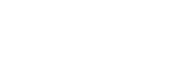Una de las falacias económicas más perniciosas y extendidas es la creencia de que el consumo es la clave de una economía sana. Oímos esta idea todo el tiempo en la prensa popular y en las conversaciones informales, especialmente durante las recesiones económicas. La gente dice cosas como: «Bueno, si la gente volviera a comprar cosas, la economía se recuperaría» o «Si pudiéramos poner más dinero en manos de los consumidores, saldríamos de esta recesión». Esta creencia en el poder del consumo es también lo que ha guiado gran parte de la política económica en los últimos dos años, con su interminable flujo de paquetes de estímulo.
Esta creencia es una herencia del equivocado pensamiento keynesiano. La producción, no el consumo, es la fuente de riqueza. Si queremos una economía sana, tenemos que crear las condiciones para que los productores puedan seguir con el proceso de creación de riqueza para que otros la consuman y para que los hogares y las empresas puedan ahorrar lo necesario para financiar esa producción.
Es tentador decir que esto es realmente un problema “del huevo y la gallina»; después de todo, ¿de qué sirve producir cosas si no hay nadie que las consuma? La manera de salir de este círculo es reconocer que sólo tenemos el poder de consumir si hemos producido y vendido algo para adquirir los medios para dedicarnos al consumo. Empezar el análisis con el consumo supone que uno ya ha adquirido los medios. Contrariamente a este análisis, la riqueza se crea a través de actos de producción que reordenan los recursos de manera que la gente los valora más que otros arreglos alternativos. Estos actos se financian con los ahorros que provienen de los hogares que se abstienen de consumir.
Poner más recursos en manos de los consumidores a través de un paquete de estímulo gubernamental fracasa precisamente porque la riqueza así transferida tiene que venir en última instancia de los productores. Esto es obvio cuando el gasto se financia con impuestos, pero es igualmente cierto para el gasto deficitario y la inflación. Con el gasto deficitario, la riqueza proviene de la compra de bonos del Estado por parte de los productores. En el caso de la inflación, proviene proporcionalmente de los poseedores de dólares (obtenidos mediante actos de producción) cuyo poder adquisitivo se ve debilitado por el exceso de oferta de dinero. En ninguno de los dos casos el gobierno crea riqueza. Tampoco lo hace el consumo. La nueva capacidad de consumo sigue teniendo su origen en actos de producción previos. Si queremos un verdadero estímulo, tenemos que liberar a los productores creando un entorno más hospitalario para la producción y no penalizar el ahorro que los financia.
La culpa es de Keynes
Históricamente fue el keynesianismo el que introdujo el énfasis en el consumo dentro de la economía. Antes de la revolución keynesiana, la creencia estándar entre los economistas era que la producción era la fuente de la demanda y que fomentar el ahorro y la producción era la forma de generar crecimiento económico. Esta era más o menos la interpretación correcta de la Ley de Say de los Mercados. (Véase también el artículo de James C. Ahiakpor en el Freeman actual). Como el propio J. B. Say escribió a principios del siglo XIX:
El fomento del mero consumo no es beneficioso para el comercio, ya que la dificultad radica en suministrar los medios, no en estimular el deseo de consumir y hemos visto que sólo la producción proporciona esos medios. Por lo tanto, el objetivo del buen gobierno es estimular la producción, y el del mal gobierno, fomentar el consumo.
Por supuesto, «estimular la producción» no tiene por qué significar más que dejar a los productores en libertad para que busquen ganancias como consideren oportuno dentro del marco legal clásico-liberal estándar. No significa que el gobierno deba beneficiar artificialmente a los productores más de lo que debe fomentar el consumo.
La gran ironía es que la izquierda suele argumentar que el capitalismo es equivalente al «consumismo». Piensan que los defensores del libre mercado creen que un mayor consumo fomenta el crecimiento económico; por lo tanto, nos encargan que proporcionemos la ideología que justifique el consumismo que ellos ven como algo que mata vidas y desperdicia recursos. Lo que los críticos de izquierdas pasan por alto es que los economistas nunca vieron el consumo como la fuerza motriz del crecimiento económico y la prosperidad hasta que las críticas keynesianas al libre mercado se impusieron.
Gracias al keynesianismo, la manipulación de los elementos de la renta total (consumo, inversión y gasto público) se convirtió en el centro de la política macroeconómica y del desarrollo económico. Fue el marco teórico de los keynesianos el que condujo al desarrollo de las estadísticas de la renta nacional pertinentes y el que informa implícitamente los argumentos populares a favor de un mayor consumo.
Durante más de 150 años, los defensores del libre mercado consideraron que el consumo destruía la riqueza y que el ahorro y la producción la creaban. Nunca argumentaron que «estimular el consumo» fuera el camino hacia la prosperidad. Por tanto, no se les puede acusar de justificar la «cultura del consumo». Y lo mismo puede decirse de los defensores del siglo XX del libre mercado, como Mises y Hayek.
Si los críticos de izquierda quieren denunciar el enfoque de la economía moderna en el consumo, deberían dirigir su mirada a los intervencionistas keynesianos.