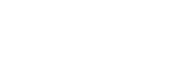En 1924, King Camp Gillette —el inventor de la cuchilla de afeitar desechable— escribió un libro con Upton Sinclair, el periodista progresista famoso por haber desencadenado el movimiento de los alimentos puros tras publicar La jungla, un relato demoledor sobre la industria de la carne. Sinclair prestó su talento de escritor a Gillette con la esperanza de ofrecer un argumento más persuasivo para una idea que Gillette había defendido desde su primer libro, The Human Drift, publicado treinta años antes.
La idea de Gillette, que formuló mucho antes de fundar su empresa de cuchillas de afeitar, era llevar a cabo una utopía socialista por medio de una corporación gigante. Su corporación se integraría verticalmente para controlar el proceso de producción desde el punto de extracción de las materias primas hasta la distribución del producto a los consumidores, garantizando al mismo tiempo la igualdad de riqueza y condiciones de trabajo entre sus miembros. En esencia, la idea era que las economías podían planificarse más fácilmente de forma centralizada mediante el uso de enormes corporaciones que gozaran de privilegios de monopolio.
Murray Rothbard, sin embargo, cuestionó esta idea en dos sentidos. En primer lugar, las grandes empresas tienen los mismos problemas que los Estados en lo que respecta al cálculo económico. Así que las corporaciones no resuelven el problema de la planificación central. Rothbard también cuestionó la visión de Gillette sobre la propia corporación. Gillette empleaba una teoría de la corporación —una teoría que más tarde describió con más detalle Walter Lippmann en La buena sociedad— según la cual las corporaciones eran concesiones gubernamentales de privilegios a empresas que producían un bien público. Sin embargo, Rothbard sostenía que las corporaciones eran simplemente «asociaciones libres de individuos que ponen en común su capital».1 La división entre Lippmann y Rothbard, de hecho, refleja las dos teorías predominantes de la corporación que guiaron la jurisprudencia del siglo XIX.
Las realidades legales de las empresas han cambiado significativamente con el tiempo. La aparente plausibilidad de la teoría de Rothbard y de la teoría de Lippmann también ha cambiado con el tiempo.
La corporación como agente del gobierno
Después de la Revolución estadounidense, los estados comenzaron a constituir empresas a un ritmo sin precedentes. La mayor parte de estas sociedades se concedieron a empresas de transporte y financieras (autopistas, canales, bancos, seguros y, finalmente, ferrocarriles). Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XIX, las empresas manufactureras y mineras también disfrutaron de un mayor acceso a la forma de organización corporativa. En esta época, la teoría de la corporación que prevalecía era la de Lippmann. La idea tradicional era que, para prestar un servicio público, las corporaciones necesitan un capital importante, y la concesión de un privilegio de monopolio garantiza el beneficio para que estas corporaciones puedan atraer a los inversores necesarios. Esta es la teoría de la «concesión» de la corporación, que refleja la visión proteccionista de la economía mercantilista.
En esta época, las corporaciones se consideraban agentes del gobierno. Se regulaban a través de sus estatutos, que las legislaturas debían aprobar mediante el mismo proceso que se utilizaba para aprobar la legislación, y los estatutos podían ser revocados en cualquier momento. Cuando John Marshall redactó la opinión mayoritaria en el caso Dartmouth College v. Woodward en 1819, después de que el Estado intentara revocar la carta original de la universidad, que había sido concedida por Jorge III, dictaminó que las cartas corporativas eran contratos que, una vez concedidos, no podían modificarse ni rescindirse. Aunque redujo la autoridad reguladora que tenían las legislaturas sobre las corporaciones constituidas en sus estados, la opinión de Marshall dio una expresión legal formal a la teoría de la concesión de la corporación.
Poco después de esta sentencia, una ola de populismo democrático condujo a la ampliación del sufragio. El derecho de voto dejó de estar vinculado a la propiedad. A los historiadores les gusta centrarse en la continua restricción del sufragio por las categorías de raza y género, pero esto no permite apreciar lo innovador que fue abandonar la clase como criterio para votar. La nueva influencia política de una parte importante de la población condujo a la elección de Andrew Jackson a la presidencia (1829) y dio paso a una ola de reformas políticas tanto a nivel estatal como federal.
La democratización y la privatización de la empresa
El talante democrático de la mayoría jacksoniana hizo que se prestara atención a la cuestión de los privilegios corporativos que encarnaba la teoría de la concesión de la corporación. En esta época, Estados Unidos tenía más corporaciones que cualquier otro país del mundo (aunque todavía no era la forma dominante de organización empresarial), y los jacksonianos emprendieron una guerra contra los privilegios de monopolio que los gobiernos estatales conferían a estas corporaciones.
El resultado fue una innovación estadounidense infravalorada: la ley general de constitución de sociedades. La primera ley de este tipo para empresas manufactureras se introdujo en Nueva York en 1811, pero el movimiento jacksoniano dio paso a una oleada de leyes de constitución general que continuó a lo largo del siglo. Hoy en día, damos por sentado que para constituir una sociedad basta con rellenar un documento (ahora se puede hacer sin salir de casa, gracias a Internet). Pero en la década de 1820, esta idea era realmente revolucionaria. En lugar de que los empresarios presionaran para obtener privilegios corporativos, lo que previsiblemente conducía a un favoritismo para proteger a los compinches del gobierno y enriquecer a los políticos, la gente ya no necesitaba la sanción de sus legislaturas para constituir sus empresas.
La difusión de las leyes generales de constitución fue un proceso desigual, y los primeros estatutos eran muy restrictivos. Con el tiempo, a medida que los estados competían por atraer a las empresas y evitar la migración de capitales a otros estados, las leyes generales de incorporación se ampliaron y liberalizaron. Los jacksonianos también impulsaron la ideología de estos cambios a través de su crítica sostenida al privilegio del monopolio, marcando el comienzo de la era de la banca libre a través de la extensión de las leyes de incorporación general a las empresas financieras. A mediados de la década de 1870, las leyes generales de constitución eran mucho más liberales, estandarizadas y accesibles que cincuenta años antes. Muchos estados también habían enmendado sus constituciones para prohibir por completo los estatutos especiales, pero incluso en los estados que seguían concediendo estatutos especiales, la constitución general se había convertido en el proceso más común para establecer una empresa.
Fue en este entorno donde la teoría legal que Rothbard propugnaba desplazó a la teoría de la concesión de las corporaciones. La teoría de la «asociación» o «sociedad» sostenía que, como sugería Rothbard, las corporaciones no eran más que asociaciones voluntarias de inversores que reunían su capital. Bajo esta teoría, el Tribunal Supremo, en el caso Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad, dictaminó que las corporaciones son «personas» a los ojos de la ley y, por tanto, están protegidas por la decimocuarta enmienda. En esta visión de la corporación, con la que los libertarios suelen estar de acuerdo, los derechos de la corporación se derivan de los derechos de los corporativos individuales. Sin embargo, cabe señalar que Southern Pacific no era un producto de la competencia del mercado; era un ferrocarril constituido a nivel nacional que gozaba de privilegios y subvenciones especiales concedidas por el gobierno federal.
Esta nueva doctrina ayudó a facilitar la liberalización de las leyes de sociedades que finalmente culminaron en las leyes generales de constitución de Nueva Jersey de la década de 1880, que dieron sanción legal a las sociedades gestoras, es decir, a las sociedades que poseen acciones de otras sociedades. Esto facilitó el incipiente movimiento de fusiones, en el que las empresas se consolidaban en trusts para regular la competencia y estabilizar los precios (más concretamente, para evitar que los precios bajaran debido a la competencia). Pero la combinación voluntaria significaba que las corporaciones carecían de dientes para hacer cumplir los acuerdos anticompetitivos. Así que los líderes empresariales recurrieron al gobierno en lo que fue esencialmente un intento de volver a la era mercantilista de la búsqueda de rentas, el privilegio del monopolio y la regulación estricta del comercio.
Cuando Adolf Berle y Gardiner Means publicaron en 1933 su libro de referencia, The Modern Corporation and Private Property, llamaron la atención sobre el preocupante aumento de la influencia de los ejecutivos de las empresas. Como señalaron, «la corporación moderna… colocó la riqueza de innumerables individuos bajo el mismo control central».2 Su estudio marcó el inicio de una oleada de estudios que examinaban este problema, prácticamente todos ellos guiados por el supuesto de que los líderes corporativos eran esencialmente libertarios ideológicos cuyos intereses personales les obligaban naturalmente a oponerse a cualquier intervención del gobierno en la economía, respaldados por la poderosa influencia del capital de inversores dispersos que controlaban.
Esto suele ser cierto en el caso de las entidades corporativas más pequeñas. Pero cuando se trata de grandes empresas corporativas (es decir, «grandes negocios») parece que las viejas nociones están ganando cuando se trata de la opinión de que las grandes corporaciones son una especie de entidad «pública».
El triunfo de la visión progresista de la América Corporativa
La narración tradicional de esta historia es la de unos empresarios egoístas que presionan contra la regulación gubernamental, pero que acaban siendo derrotados a manos de los heroicos progresistas, enemigos de la riqueza empresarial. Pero, como han señalado Rothbard y un puñado de historiadores revisionistas como Gabriel Kolko, la realidad fue todo lo contrario.3 Los líderes empresariales y los reformistas progresistas se metieron alegremente en la cama unos con otros. King Gillette, en su propuesta de llevar a cabo una utopía socialista a través de una corporación monopólica, refleja ambos lados de esta asociación. En lugar de ser contrarios a las corporaciones, los progresistas se entienden mejor como «corporativistas», ya que ven la corporación consolidada como la respuesta al capitalismo competitivo y al individualismo «egoísta». Los líderes corporativos veían la regulación económica federal como un mecanismo para proteger su posición en la economía reduciendo la competencia económica.
El primer intento de volver al mercantilismo fue aprobar una ley de incorporación federal, socavando la competencia entre estados que fomenta el gobierno descentralizado. Empresarios tan destacados como John D. Rockefeller y James J. Hill apoyaron el esfuerzo por aprobar una ley de incorporación federal. Pero cuando esta ley fracasó por el desacuerdo sobre disposiciones específicas, los empresarios y los activistas progresistas recurrieron a mecanismos reguladores como la Comisión Federal de Comercio (FTC). Estos esfuerzos alcanzaron su punto álgido durante el New Deal, cuando el presidente Roosevelt firmó la Ley de Recuperación Industrial Nacional, que invitaba a los responsables de las mayores empresas de cada sector a acudir a Washington para fijar los precios y redactar las normas que se aplicarían a sus pequeños competidores.4 Aunque el Tribunal Supremo anuló esta ley, la práctica que introdujo sobrevivió de diversas formas, como se evidencia hoy en día por la presencia corporativa en Washington, DC.
Los historiadores han sido notablemente cómplices a la hora de perpetuar el mito de los empresarios del laissez-faire que comandan la influencia del capital de los accionistas para luchar contra la regulación gubernamental. Kim Phillips-Fein, por ejemplo, en Invisible Hands: The Businessmen’s Crusade against the New Deal, cuenta la historia de los ejecutivos de las empresas que trabajaron para anular las políticas de FDR. Pero los personajes de su relato consisten casi exclusivamente en expertos e intelectuales, como William Buckley Jr., Ayn Rand, F.A. Hayek y Ludwig von Mises (y su descripción de los escritos de Mises como «textos políticos» sugiere que nunca abrió ninguno de ellos).5 El mito de los libertarios corporativos frente a los heroicos progresistas persiste, porque los académicos y periodistas de izquierdas nunca se molestan en contrastar sus suposiciones con las pruebas.
En realidad, la preocupación por la influencia concentrada de los intereses especiales de las empresas que expresaron Berle y Means es válida, pero no porque los intereses especiales de las empresas impidan la regulación económica, sino porque la promueven sistemáticamente. Poco ha cambiado en el último siglo. Los ejecutivos de las empresas continúan agitando las regulaciones favorables, en contra de la narrativa de los medios de comunicación, como vemos en el apoyo de las grandes empresas tecnológicas a la neutralidad de la red y, más recientemente, los llamamientos de los gestores de fondos de cobertura para la intervención del gobierno en el mercado de valores después de que millones de pequeños inversores hicieran subir las acciones de GameStop. Patrick Newman planteó recientemente la pregunta: «¿Estamos en la cúspide de una nueva era progresista?» Yo sugeriría que la Era Progresista realmente nunca terminó.
Referencias:
- 1.Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market, 2d scholar’s ed. (1962, 1970; Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2009), 1144.
- 2.Adolf A. Berle y Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property (Nueva York: Routledge, 2017), 5.
- 3.Gabriel Kolko, Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916 (Nueva York: Free Press, 1997); Murray N. Rothbard, The Progressive Era, ed. Patrick Newman (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2017).
- 4.Burton Folsom Jr., ¿New Deal o Raw Deal? How FDR’s Economic Legacy Has Damaged America (Nueva York: Threshold Editions, 2008), 43-59.
- 5.Kim Phillips-Fein, Invisible Hands: The Businessmen’s Crusade against the New Deal (Nueva York: W. W. Norton, 2010), 52.
Fuente: Mises Institute