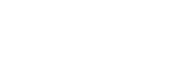Muchos historiadores quieren que nos lavemos la boca con jabón cada vez que se nos ocurra utilizar el término despectivo «la Edad Media«. De acuerdo, no todo fue oscuro, y por supuesto, todo lo que vino antes no fue brillante. Pero ojo, el Imperio Romano cayó de verdad. El colapso de la especialización económica y la sofisticación cultural tras la caída de Roma occidental fue absolutamente devastador y puede rastrearse en casi cualquier medida del nivel de vida. En algunas provincias remotas, la escritura desapareció por completo.
Durante varios siglos posteriores, hubo una sensación de decadencia, mientras personas desesperadamente pobres caminaban entre las ruinas de edificios, hechos de materiales que no podían reproducir y construidos de formas que no podían comprender. En estas condiciones, era fácil adoptar la creencia agustiniana de que la caída del hombre había nublado nuestros sentidos y nuestro ingenio, y nos había hecho imposible comprender y mejorar el mundo.
¿Cómo salimos de este malestar maltusiano y empezamos a creer en el progreso y a abrazar la idea de abundancia? Es una larga historia: en el reciente y monumental relato de Charles Freeman sobre la «reapertura de la mente occidental», El despertar (The Awakening), tiene que convertirla en una historia de 1.200 años, que tiene lugar entre los años 500 y 1700 d.C..
Nuestro propósito aquí, aunque relacionado, es algo más estrecho: rastrear los fundamentos históricos de la idea de abundancia, los acontecimientos y las ideas que nos hicieron creer que no tenemos que contentarnos con caminar sobre las ruinas de un pasado impresionante, sino que podemos lograr, crear e innovar para que el futuro sea más rico y brillante.
Economistas e historiadores no se cansan de debatir la cuestión: ¿Mejoraron las ideas las condiciones materiales, o la mejora material cambió nuestras ideas? La respuesta es sí: ambas cosas son ciertas. Progresamos antes de empezar a pensar seriamente en ello. Pero un cambio en las ideas hizo posible ese progreso, y luego, visto este progreso, alentó una transformación en las teorías y la retórica, trazada recientemente por Deirdre McCloskey en su trilogía burguesa, que abrió las puertas a la revolución industrial y al gran enriquecimiento.
Redescubriendo a los antiguos
Incluso en los peores tiempos, había grietas en el muro del despotismo, el feudalismo y la ortodoxia religiosa, en ciudades independientes, mercados y tierras fronterizas. Los comerciantes seguían aventurándose en lo desconocido y sin gobierno, y creaban riqueza, hacían descubrimientos e importaban nuevas ideas. Fueron especialmente hábiles en las ciudades-estado italianas de los siglos XIV y XV, como Florencia y Venecia. Su riqueza recién adquirida, estimulada por la innovación financiera, fomentó un mercado competitivo para el arte y la arquitectura sofisticados.
McCloskey resta importancia al Renacimiento, ya que fue una empresa aristocrática y no burguesa, pero aunque no generó un crecimiento económico generalizado, a mí me parece un momento crucial para abrir el pensamiento europeo a la idea de progreso y recuperar la confianza cultural en sí mismo.
Las relaciones con los árabes, mucho más ricos, y finalmente con los chinos, ensancharon las mentes. El mero hecho de que Europa hubiera estado tan atrasada durante tanto tiempo creó la sensación de que era posible dar grandes saltos tomando prestadas nuevas ideas y métodos. Este sentimiento habría sido imposible en siglos anteriores, pero en 1432, el humanista florentino Matteo Palmieri pudo escribir: «Cualquiera que sea inteligente da gracias a Dios por haber nacido en estos tiempos, en los que las excelentes artes de la mente florecen más que en ninguna otra época de los últimos mil años».
Pero el Renacimiento había sido precedido por una revolución intelectual. En el siglo XIII, Europa había vuelto a conectar con la filosofía y la ciencia griegas antiguas, al principio a partir de traducciones árabes. Si Galeno pudo entender tanto sobre anatomía humana y Ptolomeo sobre geografía hace más de un milenio, ¿por qué nosotros no?
Especialmente importante fue el gran Aristóteles, el pionero observador de la vida, el universo y todo lo demás. Cuando Tomás de Aquino integró el aristotelismo en el cristianismo en el siglo XIII, vigorizó una nueva curiosidad por la naturaleza y proporcionó una metodología para comprenderla. En lugar de la «otredad» de la Iglesia anterior, parte de la clase dirigente cristiana y de las élites seculares adoptaron ahora la idea de Aristóteles de que «en todas las cosas de la naturaleza hay algo de maravilloso», que también podía verse como un signo de la providencia de Dios. Los humanistas del Renacimiento llegaron a la conclusión de que, después de todo, la humanidad no había quedado totalmente incapacitada por el pecado.
Sin embargo, el pensamiento antiguo podía limitar el pensamiento innovador: la Iglesia tenía tendencia a fosilizar ese pensamiento innovador en nuevas ortodoxias. En lugar de tomar siempre prestado el enfoque empírico de Aristóteles, la Iglesia imitó sus conclusiones (que los cuerpos celestes sólo tenían un movimiento circular uniforme, por ejemplo) y las convirtió en artículos de fe.
Si el redescubrimiento de los antiguos hizo posible el Renacimiento, sólo siendo tan irreverentes con los antiguos como éstos lo habían sido con sus predecesores conseguimos la Ilustración.
Romper la ortodoxia
En sus viajes de descubrimiento, la gente empezó a ver cosas que no concordaban con la sabiduría convencional. Los navegantes se dieron cuenta de que el innovador mapamundi de Ptolomeo necesitaba revisiones y, en 1492, Cristóbal Colón descubrió todo un continente que, al parecer, la Biblia había olvidado mencionar. «Los sencillos marineros de hoy han aprendido lo contrario de la opinión de los filósofos por verdadera experiencia», concluyó un explorador en 1545.
Las disecciones revelaron cosas sobre el cuerpo humano que Galeno no había visto. Los cometas y las manchas solares mostraban que los cielos parecían estar en movimiento, y las lunas de Júpiter indicaban que no todo giraba alrededor de la Tierra. Resultó que casi nada lo hacía. Dado que la razón y el estudio empírico ya habían recibido un papel destacado por el giro aristotélico de la Iglesia, esta avalancha de nuevos descubrimientos abrumó a la ortodoxia establecida. Como escribe Jack Goldstone en «¿Por qué Europa?«, «Así, los europeos, más que ninguna otra civilización importante, se encontraron de repente con que la tradición clásica que habían intentado abrazar ahora tenía que escapar si querían comprender la verdadera naturaleza de su mundo y su universo».
El mundo resultó estar lleno de maravillas, a la espera de que nuestro ingenio, telescopios y microscopios se agudizaran. Era la apertura necesaria para un estudio empírico cada vez más audaz del mundo. Y si entiendes el mundo, es un pequeño paso empezar a manipularlo y mejorarlo.
Pronto, los pensadores empezaron a experimentar y a buscar «conocimientos útiles» que pudieran acumularse y aprovecharse para construir una tecnología mejor y mejorar los métodos. En 1660 se fundó en Londres la Royal Society, con su lema «Nullius in verba», que significa «no aceptes la palabra de nadie». Y lo que es más importante, la sociedad estaba abierta a cualquiera que aportara nuevas ideas e inventos útiles, no sólo a los científicos profesionales.
Intelectuales e innovadores empezaron a reunirse en cafés, donde la gente se reunía para escuchar las últimas noticias y cotilleos, leer periódicos, debatir ideas y poner a prueba teorías. En Inglaterra, estos lugares de reunión se llamaban a veces «universidades de penique», ya que cualquiera podía unirse a la discusión y escuchar las últimas hipótesis por el precio de un café.
La República de las Letras
¿Por qué los reyes y las iglesias europeas no se limitaron a frenar estos nuevos y peligrosos conocimientos si alteraban el statu quo? No fue por falta de intentos. Tanto católicos como protestantes prohibieron libros, silenciaron pensadores y quemaron herejes (Martín Lutero condenó a Galileo casi un siglo antes de que lo hiciera el Papa).
Pero Europa estaba demasiado fragmentada para hacer posible la represión en todo el continente, como podían hacer el emperador chino o el sultán otomano en sus enormes dominios. Todos los países, ciudades y universidades europeos reprimían algo, pero al trasladarse al lugar más hospitalario para sus particulares herejías, los librepensadores e innovadores siempre encontraban una salida.
E incluso cuando los pensadores no cruzaban las fronteras, sus libros y cartas sí lo hacían. La República de las Letras fue una notable institución organizada espontáneamente, formada por intelectuales que se carteaban sobre filosofía, política y ciencia. Al principio, un pequeño grupo de pensadores afines sólo quería compartir y probar nuevas ideas y estar al día de lo que hacían los demás, pero sus principios de libre entrada y contestación la convirtieron en una comunidad creciente de miles de personas, de gran importancia para los avances tecnológicos en el textil, el acero, la electricidad, la medicina y otros innumerables campos. No se estableció ni se diseñó formalmente, pero llegó a ser «la principal institución detrás del meteórico despegue del conocimiento útil en Europa durante la Revolución Científica y la Ilustración«, según el historiador económico Joel Mokyr, que recientemente documentó su importancia en A Culture of Growth (Una cultura de crecimiento).
En su libro The Invention of Improvement (La invención de la mejora), Paul Slack escribe que la creencia en un ritmo constante de mejora empezó a arraigar en la Inglaterra del siglo XVII. Inglaterra ya no pensaba que la prosperidad y el bienestar vendrían de volver a un pasado mejor. Por el contrario, se obtendrían aplicando el ingenio humano para mejorar las habilidades, trabajar mejor la tierra y dedicarse al comercio y la industria. De hecho, la propia palabra «mejora» era de acuñación reciente, aplicada por primera vez a ámbitos más amplios que la agricultura a mediados del siglo XVII. En su interpretación de la Ilustración, Peter Gay explica: «El miedo al cambio, hasta entonces casi universal, estaba dando paso al miedo al estancamiento; la palabra innovación, tradicionalmente un eficaz término de abuso, se convirtió en una palabra de elogio».
Esta perspectiva se expresó en muchas obras –por ejemplo, en el documento fundacional del liberalismo clásico de John Locke, los «Dos tratados de gobierno» de 1689. Jean-Jacques Rousseau expresó célebremente la teoría de suma cero de la economía en 1755, diciendo que el gran ladrón de la humanidad fue «la primera persona que, habiendo cercado una parcela de tierra, se le metió en la cabeza decir ‘esto es mío'». De hecho, 65 años antes, John Locke ya había refutado tales suposiciones, con la idea mucho más moderna de que la productividad y el intercambio de mercado crean prosperidad para ambas partes: «quien se apropia de la tierra con su trabajo, no disminuye sino que aumenta el acervo común de la humanidad». Puesto que el individuo que se apropia de la tierra aumenta su producción en una proporción de cien a uno, según Locke, el empresario agrícola no le quita un acre a la humanidad, sino que le da 99 acres.
La lección de la abundancia holandesa
Locke no sólo especulaba sobre el crecimiento económico: lo había presenciado en Ámsterdam, donde estuvo exiliado bajo los últimos reyes Estuardo. Nada convenció tanto a los europeos de la posibilidad del desarrollo económico y tecnológico como verlo con sus propios ojos en la República Holandesa.
A finales del siglo XVI, los holandeses habían iniciado una revolución contra la España de los Habsburgo. Qué idea tan descabellada: en Holanda casi no había gente, sólo un puñado de comerciantes sin una Iglesia ni un Estado unificados, sin una aristocracia poderosa, sin un ejército serio y con pocos recursos naturales. Este «vómito indigesto del mar» (como un satírico inglés llamó a Holanda) se enfrentaba al imperio más poderoso del planeta. Y, sin embargo, puso a España de rodillas.
Al final de una guerra de ocho décadas, fue España la que quedó esquilmada y empobrecida, habiendo declarado cinco veces la bancarrota del Estado. La empapada periferia holandesa, en cambio, había alcanzado una prosperidad sin precedentes, con un imperio mundial en rápido crecimiento. Y mientras duraba la brutal guerra, los holandeses consiguieron desarrollar una extraordinaria eflorescencia cultural, con artistas, imprentas, científicos y filósofos de primera fila mundial.
Un observador inglés descubrió que las tierras holandesas no producían «grano, vino, aceite, madera, metal, piedra, lana, cáñamo, brea, ni casi ninguna otra mercancía de uso; y, sin embargo, encontramos que apenas hay una nación en el mundo que disfrute de todas estas cosas en mayor opulencia». La República Holandesa no sólo era el país más rico de la historia del mundo, sino que rechazaba de plano la teoría económica anterior: la experiencia holandesa demostró que la riqueza no procede de la tierra y los recursos, sino del comercio, las finanzas y la innovación. Para ello no era necesario el control estatal, sino la propiedad privada, el libre comercio y la tolerancia. Esa fue la clave: mientras que la cantidad de tierra y recursos es fija, no hay límite para el ingenio humano.
Estas ideas habían seducido a los intelectuales incluso antes de que el estadista holandés Guillermo de Orange invadiera Inglaterra en 1688 (conocida como «La Revolución Gloriosa«). El liberalismo holandés se trasplantó ahora a un cuerpo más grande, con más gente y mucho carbón. Con las máquinas de vapor y las máquinas textiles, la humanidad empezó a salir de la trampa maltusiana, en el preciso momento en que Thomas Robert Malthus se sentó a formular por qué la trampa era ineludible.
Por eso, cuando a mediados del siglo XVIII economistas liberales como Turgot y Adam Smith escribieron sobre cómo el libre mercado desencadenaba el progreso, sus ideas no procedían de torres de marfil, sino de talleres, granjas y fábricas. Smith ofrecía una visión optimista del mundo de sumas positivas y beneficios mutuos, pero también pensaba que las oportunidades de inversión disminuirían a medida que los países se enriquecieran, y los economistas clásicos Ricardo y Mill elaboraron esta idea con temores deprimentes sobre los estados estacionarios y las leyes de hierro de los salarios.
Por suerte, Smith tenía otros discípulos, que habían visto más de la revolución industrial y empezaron a desarrollar teorías sobre el dinamismo y el espíritu empresarial. Fueron los primeros en formular la posibilidad de la abundancia, de un modo que anunciaba las ideas de Julian Simon sobre el cerebro humano como «el recurso supremo».
Profetas de la abundancia
A principios del siglo XIX, el economista francés Jean-Baptiste Say señaló que la humanidad «ni crea ni destruye un solo átomo [sino que] cambiamos las combinaciones de las cosas». Por tanto, la verdadera fuente de riqueza es la mente: «hay una creación, no de materia, sino de utilidad; y a esto le llamo producción de riqueza».
Esta es la razón por la que Say pensaba que el aumento de la población no es el problema –que proclamaban los maltusianos– sino la solución. Más gente creará más ideas, más combinaciones y más crecimiento: «Es la abundancia de producciones, y no la escasez de consumidores, lo que procura un suministro abundante de todo lo que nuestras necesidades requieren; y los países más poblados son en general los mejor abastecidos».
Fue el gran político e historiador Whig británico Thomas Babington Macaulay quien dio a la idea su formulación definitiva en 1846:
Fíjense en Norteamérica. Hace dos siglos, los lugares en los que ahora se levantan molinos, hoteles, bancos, universidades, iglesias y las cámaras del Senado de las florecientes mancomunidades eran desiertos abandonados a la pantera y al oso. ¿A qué se debe este cambio? ¿Fue el rico moho, o los ríos redundantes? No: las praderas eran tan fértiles, el Ohio y el Hudson eran tan anchos y caudalosos entonces como ahora. ¿Fue la mejora el efecto de alguna gran transferencia de capital del viejo mundo al nuevo? No, los emigrantes generalmente no llevaban consigo más que una miseria; pero llevaban el corazón, la cabeza y el brazo ingleses; y el corazón, la cabeza y el brazo ingleses convirtieron el desierto en maizales y huertos, y los enormes árboles del bosque primitivo en ciudades y flotas.
El hombre, el hombre es el gran instrumento que produce la riqueza.
Esta fue la razón por la que Macaulay se negó a ver límites al progreso, y en su lugar especuló que en el futuro la población sería mayor, pero también mucho «mejor alimentada, vestida y alojada». Pensaba que los lujos de unos pocos estarían al alcance de todos los trabajadores, que «máquinas construidas sobre principios aún no descubiertos, estarán en todas las casas» y que habremos «añadido varios años más a la duración media de la vida humana«.
Por supuesto, los historiadores whigs fueron objeto de despiadadas burlas por su ingenuo optimismo. En retrospectiva, está claro que eran los únicos que tenían una idea mínima del cambio monumental que el mundo estaba empezando a experimentar. No sólo porque fueran agudos observadores del mundo que les rodeaba, sino también porque la creencia en la abundancia que contribuyeron a establecer tenía elementos de profecía autocumplida. El sentido cultural emergente de que el progreso era posible ayudó a convencer a la gente para que derribara las barreras al comercio y la innovación.
El consiguiente milagro industrial y el gran enriquecimiento ayudaron a la humanidad a escapar por fin de la trampa maltusiana. Es la razón por la que la mayoría de nosotros estamos aquí y podemos dedicar parte de nuestro tiempo a pensar en conceptos teóricos sobre la abundancia. Las ideas maltusianas volvieron a aparecer, por supuesto –todavía nos rodean–, pero el genio del crecimiento ha salido de la botella desde entonces y la mentalidad de la abundancia forma parte de nuestra cultura. El concepto de progreso no puede volver a descartarse por imposible. La clásica pregunta de Macaulay de 1830 se dirige por tanto directamente a los actuales declinistas y reaccionarios de todos los partidos:
No podemos probar absolutamente que estén equivocados quienes nos dicen que la sociedad ha alcanzado un punto de inflexión, que hemos visto nuestros mejores días. Pero eso es lo que han dicho todos los que nos han precedido, y con la misma razón aparente… ¿En qué se basa el principio de que, cuando no vemos más que mejoras a nuestras espaldas, no podemos esperar más que deterioro ante nosotros?
Fuente: El Cato