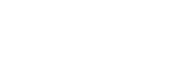Los liberales queremos cambiar la Argentina. Y estoy seguro que también amamos a nuestro país. La tensión es inevitable. Amamos algo que queremos cambiar. Entendemos que, como estamos, vamos muy mal y que profundas transformaciones son necesarias. Mientras más queremos transformarla, más se desfigura el objeto amado ante nuestros ojos.
¿Por qué la Argentina no es como queremos que sea? ¿Por qué, muchas veces, está tan descarrilada, tan a contramano del sentido común? Nos agobian sus males, que en su mayoría son absolutamente autoinflingidos.
Y nos enojamos. Mucho. Nos invade la rabia y, algo mucho peor, la desazón. “Este país no cambia más”, decimos. O “nuestro destino es África”. Nunca faltan tampoco los epítetos de “país inviable” o rebautizarnos como “Peronia”. A propósito, nuestro fatalismo le da carácter de invencibilidad al peronismo. Cuando está en el poder, anunciamos que se quedará para siempre. Y en los momentos que está en la oposición profetizamos su pronto regreso (para quedarse, ahora sí, para siempre).
Mientras tanto, de vez en cuando, el país nos da buenas noticias. Pero nada alcanza. Nunca es suficiente. No hay pasos tentativos en la dirección correcta. Al contrario, lo único que nos espera en el porvenir es un nuevo fracaso, una debacle, un “2001”.
Que se entienda bien: no soy un iluso. Argentina viene transitando un proceso de 70 años de decadencia. La misma ya es palpable en todo y en todos. La natural consecuencia de semejante proceso de destrucción nacional es que la coyuntura está plagada de problemas (en acto y en potencia). Problemas gravísimos: pobreza, corrupción, populismo, demagogia, estatismo, impuestos. La lista es trágicamente mucho más larga.
Lo que me preocupa es que, de tanto diagnosticar enfermedades espantosas, nos hemos olvidado de que existe la cura. Estamos tan exhaustos por el fracaso colectivo de nuestro país que nos amargamos. Perdimos la frescura y la alegría para comunicar nuestro mensaje. ¿Y cuál nuestro mensaje? Lo que nosotros tenemos para aportar al debate nacional son un conjunto de ideas que combinan moralidad y eficacia. Son las ideas que hicieron grande a nuestro país y que han convertido al mundo contemporáneo en el mejor mundo que ha existido en la historia de la Humanidad. El liberalismo es la receta que hemos encontrado para ir rescatando a los seres humanos de la pobreza y llevarnos hacia el bienestar. Nuestras ideas son las que están del lado de la innovación, el progreso, la racionalidad y, por supuesto, la libertad individual.
Muchos hemos perdido la fe. Nos olvidamos de la parte positiva del mensaje liberal. Estamos enojados todo el tiempo. Nos sale espuma de la boca. Nos vemos a nosotros mismos como una suerte de Casandras: con el don de ver las tragedias que se avecinan, pero sin poder convencer a nadie para evitarlas. Muchas veces lo hemos sido…
Creo que los liberales debemos ser, ante todo, los portadores de una Buena Nueva. Pues tenemos mucho que aportar para que el país esté mucho mejor. Más aún en un momento como el actual, cuando los desastrosos fracasos de quienes se nos oponen son tan evidentes. Sólo basta con posar la atención sobre Venezuela o el conurbano bonaerense para entender que las “alternativas” al liberalismo sólo traen miseria, hambre y desolación.
Pero nadie que tira la toalla puede ganar. Nadie que perdió la fe va a generar seguidores. Para cambiar el país primero tenemos que amarlo. Necesitamos volver a enamorarnos de la Argentina y predicar las soluciones y las posibilidades que las reformas liberales le pueden traer al país. Es hora de que nos focalicemos más en ganar conversos en lugar de discusiones. Como dice Jeffrey Tucker: odiar la opresión pero amar la Libertad aún más, enfocarnos mucho más en lo positivo que va traer nuestro cambio en lugar de centrarnos exclusivamente en todo lo que está mal.
* Federico N. Fernández es Presidente de la Fundación Internacional Bases (Rosario, Argentina) y Senior Fellow del Austrian Economics Center (Viena, Austria).
Fuente: La Opinión Incómoda (https://medium.com/la-opinión-incómoda)