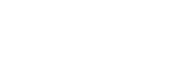Algunas veces, cuando nos dirigimos a la Administración, esta no responde nuestras solicitudes (escritos o correos electrónicos); otras, las dudas no son resueltas y nos remiten a la legislación aplicable. De la atención telefónica mejor no hablar. Con la pandemia, muchos trámites presenciales han sido «oficialmente» sustituidos por medios telemáticos, pero la Administración responde aún menos que antes. Algunos funcionarios están encantados con la covid porque tienen la excusa perfecta —proteger la salud— para eludir a los «molestos» ciudadanos. Si los funcionarios rinden poco en sus dependencias, es de ingenuos esperar que lo hagan desde casa. Este empeoramiento de la atención ciudadana ha sido recientemente denunciado por el actor Antonio Resines en la puerta de un organismo público (INSS) en Madrid. La Administración está «de brazos caídos» y los ciudadanos sufren las consecuencias de su inactividad. La actividad económica se resiente porque toda ella depende de la obtención de autorizaciones y licencias. Tampoco podemos descartar que se esté obrando de mala fe. Cuando el dinero público escasea, la ineficacia (deliberada o no) se traduce en menores desembolsos a los titulares de derechos económicos (pensiones, dependencia, becas, etc.). El problema de crear derechos espurios es que luego no hay dinero para pagarlos, pero volvamos al tema que nos ocupa hoy.
Para entender por qué el Estado no funciona (ni puede funcionar) debemos primero comprender su naturaleza. ¿Quién es el Estado? Frédéric Bastiat (2012: 167) decía irónicamente: «No he tenido el honor de conocerle». Nietzsche (1984: 73), en palabras del profeta Zaratustra, afirmaba: «Todo lo que tiene es producto del robo». Más recientemente, el profesor Bastos Boubeta concluye que se trata de un ser hipostático, sin entidad real. «El Estado como tal no existe, son personas organizadas y jerarquizadas, vinculadas por relaciones jurídicas y de poder, que operan sobre un territorio monopolizando el uso de la fuerza» (Bastos, 2005: 15).
El Estado no somos todos. Lo compone un grupo organizado de personas: políticos, funcionarios y, en general, todas aquellas cuyas nóminas se pagan con dinero confiscado. Los empleados en empresas públicas son apéndices del Estado pues viven total o parcialmente de fondos públicos. En cambio, los pensionistas y otros perceptores de dinero confiscado no forman parte del Estado. Unos y otros, por lo general, no son conscientes de sus respectivos roles. Por ejemplo, los empleados de los sectores público y privado no se ven a sí mismos como explotadores y explotados o como parásitos y huéspedes, respectivamente. Como explicamos el pasado mes (Sobre la defensa del libertarismo), el vínculo entre un funcionario y un ciudadano no es contractual, sino hegemónico y que cuando «pagamos» un café no lo hacemos de la misma manera que cuando «pagamos» el salario de un funcionario. En sus relaciones con la Administración, los ciudadanos son tratados como lo que son: clientes cautivos que deben asumir resignadamente su condición servil. La Administración es una organización antisocial porque su actividad reduce el nivel de vida de la sociedad. Los ciudadanos, por su parte, no se enfrentan a ella porque consideran que la elusión, la sumisión, la lisonja o el recurrir a las «amistades» son vías menos costosas que pleitear.
La ineficiencia es una característica principal del Estado, consecuencia inevitable de su naturaleza violenta. Cuanto más autoritario es un Gobierno, más ineficiente es. Esta correlación es muy visible en los regímenes totalitarios, pero también se observa puntualmente en España. Por ejemplo, durante la pandemia el Gobierno ha aumentado su poder y la Administración funciona peor. Dicho en términos coloquiales: «el Estado falla más que una escopeta de feria» y no podría ser de otra manera porque su función principal no es servir a los ciudadanos, sino servirse de ellos para su propio provecho. Veamos tres ejemplos: a) Los políticos y otros altos cargos del Estado utilizan a los agentes de policía para su seguridad personal. b) Los funcionarios de la sanidad pública tienen patente de corso para saltarse las listas de espera. c) La justicia es parcial. Si la segunda vivienda de un ministro, diputado, concejal, juez, fiscal o policía es usurpada (okupada) su recuperación será inmediata; mientras que a un ciudadano común le costará muchos meses y tormentos. Los gitanos, que gozan de justicia privada, no sufren este problema porque un okupa sería desalojado en cuestión de minutos. Daniel Esteve, fundador de la empresa Desokupa, recomienda no llamar a la policía y recuperar la propiedad con medios contratados o incluso de forma personal.
Pero si el Estado no funciona, ¿por qué sigue existiendo? Para supervivir, el Estado necesita dos cosas: a) Mantener sus monopolios: militar, policial, legal, jurisdiccional, fiscal, monetario, etc. b) Legitimarse mediante la propaganda y la prestación de servicios, aunque estos sean precarios. Para mantener su modus vivendi el Estado debe combinar el palo (legislación, cárceles, multas) con la zanahoria (servicios, obsequios) y aderezarlo todo bien con la propaganda (educación y control de los medios de comunicación pública). El Estado necesita que las masas crean que funciona o que, al menos, es un mal necesario; y aquí debemos reconocer su maestría. Por desgracia, los políticos son trabajadores infatigables, si fueran más vagos harían menos daño.
Desde el punto de vista económico, la ineficiencia del Estado es un hecho científico, demostrado en 1920 por Ludwig von Mises. En el ensayo «El cálculo económico en el sistema socialista», el economista austriaco prueba que si los medios de producción no son privados no se puede generar un sistema de precios y, por tanto, no es posible saber si una actividad es o no económica. Por ejemplo, una empresa privada de seguridad determina el salario de sus vigilantes mediante precios de mercado; el Gobierno, en cambio, no tiene forma de saber el salario de un funcionario —juez, militar, policía— y su determinación obedece a intereses políticos, corporativos, sindicales, etc. Esto debe ser asumido y entendido como un mal irremediable.
El Estado, al contrario que las empresas, no proporciona utilidad a los consumidores y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben pagarse forzosamente, mediante la confiscación y bajo condiciones impuestas unilateralmente. Si el consumo y pago de los servicios públicos fuera voluntario, 3.225.900[1] trabajadores a sueldo del Estado tendrían que ganarse la vida como todo hijo de vecino, a saber, sirviendo puntualmente al prójimo mediante relaciones contractuales, libres y consentidas. Esto no sería problema para muchos funcionarios —maestros, sanitarios, policías, administrativos— que encontrarían acomodo en el sector privado. Algunos empleos mermarían considerablemente —militares, profesores universitarios, científicos, sindicalistas— y otros directamente desaparecerían: los políticos y burócratas que han tejido esa intrincada tela de araña llamada estado de bienestar y que únicamente sirve al suyo propio.
Bibliografía
Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.
Bastos, M. A. (2005). «¿Puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Una critica». Procesos de Mercado, Vol. II, no 1, pp. 11 a 51.
Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.
Nietzsche, F. (1984): Así́ habló Zaratustra. Madrid: Busma.
[1] Fuente: Absolutexe, datos EPA, julio 2020.
Fuente: Instituto Juan de Mariana