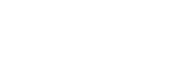El ávido lector sabrá, por mérito propio o de Google, que el título de este artículo no es un invento mío, sino del célebre escritor Michael Crichton. Famoso por genialidades como Parque Jurásico, Crichton tiene, entre sus mejores novelas, una cuyo nombre hoy nos vuelve a acompañar. En “Estado de Miedo” el escritor nos habla de la politización y manipulación de la ciencia, y del uso del miedo y las catástrofes globales para manipular la opinión pública. Cualquier parecido con la realidad, simplemente no es pura coincidencia.
La gran tragedia del año 2020, cuya nueva normalidad llegó para quedarse a pesar de haber impuesto un cambio social al pronóstico de ciento cincuenta millones de muertos globales en un año para finalmente dar con alrededor de uno y medio, no empezó en el 2020 sino tres años antes. Convendría, frenar unos momentos y, en lugar de continuar, repetir estas cifras que a veces pasan desapercibidas. Casi todos los medios y organismos oficiales, alimentados de osadas estimaciones “científicas” provenientes de autoridades académicas epidemiológicas, repetían estos augurios. En cualquier trabajo serio, si uno se equivoca por un margen de cien veces, es despedido. En cualquier institución seria uno es investigado. En el nuevo mundo de hoy, nada sucede.
En cualquier trabajo serio, si uno se equivoca por un margen de cien veces, es despedido.
Volvamos a nuestra fecha, el 7 de febrero del 2017, exactamente hace cuatro años. Este año marcó la muerte de una de las mentes más brillantes de lo que va del siglo XXI, el fantástico Hans Rosling. El sanitarista sueco, famoso por sus maravillosas charlas TED, hubiera sido el hombre adecuado para la tarea. Formado hasta los huesos y reconocido en el mundo internacional de la salud y epidemiología, Rosling combinaba sabiduría y modestia en una frónesis del todo adecuada para un campo que necesite de la ciencia. Quién haya visto sus charlas sabrá que, a su preocupación por los problemas del mundo combinada con un optimismo racional en la humanidad, se le sumaban perfectas capacidades de comunicación masiva. Cualquiera que haya leído su libro, “Factfulness”, sabe que lejos de superficial, su compromiso por los principios rectores del saber científico eran sólidos y el escrito no hace más que profundizar en este saber aplicado al análisis de problemáticas sociales que necesitan de una adecuada visión estadística por parte de una institución gubernamental. El libro es un manual que constantemente busca desasnarnos de nuestros prejuicios y sesgos instintivos para permitirnos pensar claramente y ver los datos de forma adecuada. La mayor parte de la obra no hace otra cosa que prevenirnos de mirar los números con miedo y sacar las peores conclusiones infundadas. ¿Hubiese podido un hombre de la talla de Rosling, con el conocimiento y el renombre, la autoridad necesaria, evitar el pánico y las monstruosas consecuencias que tuvieron las cuarentenas y restricciones extremas? Cualquier que busque una respuesta podrá encontrarla entre los pasajes de “Factfulness” donde el propio Rosling narra su experiencia en el manejo de una epidemia.
Quizás convenga preguntarnos algo aún más preocupante ¿Empezó realmente esta tragedia en el año 2017, o debemos remontarnos mucho más atrás? ¿No había visto Crichton allá por el 2004 todo esto con su novela? El 2020 es el punto de inflexión de una decadencia estructural a occidente cuyas consecuencias recién comenzamos a comprender, pero que difícilmente podamos revertir si las creemos apenas enraizadas en los eventos de los últimos tiempos.
La pandemia no nos agarró desprevenidos, nos agarró a punto caramelo. La sobrerreacción injustificada y paranoica que en lugar de tomar medidas mesuradas optó por desplegar todo el arsenal “por las dudas”, sin medir los costos de las intervenciones, era lo que muchos hemos denunciado cómo la naturalización de una lógica perversa en el discurso público. El abuso del principio precautorio, por el que uno prefiere accionar en pos de evitar posibles perjuicios severos en el futuro, nos ha llevado a la justificación de cualquier medida extrema con el fin de evitar el peor escenario, sin importar cuales sean las probabilidades. Y el problema es probabilístico.
El mundo no se nos presenta oscilando entre escenarios absolutamente posibles y escenarios absolutamente imposibles. Lamentablemente para los mortales, la realidad se despliega en un abanico de posibilidades y grises que debemos evaluar. Ahí es donde interviene el riesgo. El riesgo es una especie de medida que cuantifica la relación entre la probabilidad de que un hecho suceda y el daño que este implica. Por esto es que es importante entender que no solo la magnitud del posible suceso (y notemos la importancia de la palabra posible) es relevante, sino también su probabilidad de ocurrir. ¿Por qué es que no destinamos la mayor parte de los presupuestos gubernamentales a financiar un programa espacial que prevenga el cataclísmico impacto de un gran asteroide? Porque evaluamos la baja probabilidad del evento, sin descartar en ningún momento su posibilidad de ocurrir. Esto mismo que parece tan simple es lo que no hemos hecho con la pandemia.
La incapacidad de entender y asumir riesgos que marca a la contemporaneidad está alimentada por el miedo.
La incapacidad de entender y asumir riesgos que marca a la contemporaneidad está alimentada por el miedo. Por un lado, el miedo del político a ser culpado en caso de que efectivamente los muertos se cuenten por millones, pudiendo de caso contrario argumentar que lo que no ha sucedido es gracias a sus acciones, y no simplemente producto del hecho de que los pronósticos estaban errados. Por el otro lado el miedo de la gente común y corriente a morir o que sus seres queridos perezcan. El miedo es un arma monstruosa que turba la mente y doblega la razón. Pero el miedo siempre estuvo ahí. ¿Por qué, entonces, hoy en día es que pasa lo que pasa y no pasó antes? La gente siempre tuvo miedo y siempre actuó de manera irracional ante estas amenazas que poco puede entender y que la enfrentan a un dilema absoluto, vivir o morir, y la muerte no es un daño en grados sino absoluto. Todo o nada. El gobernante también siempre prefirió evitar asumir los costos y descargarlos en la población en una argucia política de poca monta, pero bien efectiva.
Algunos creen que vivimos en una sociedad particularmente aversa al riesgo. Es posible que años de prosperidad y abundancia nos hayan acostumbrado a una vida tan cómoda y buena en términos históricos que simplemente cosas como la muerte, que antes eran parte de la vida de cualquiera, se hayan convertido en miedos inconmensurables. Pensemos tan solo en un siglo atrás, cuando costaba encontrar una familia que no haya perdido un hijo, incluso en las más altas esferas del poder y la riqueza. La falta de exposición a estas penurias nos hace a todos seguramente más temerosos. Esto sucede en un proceso marcado por la ansiosa desesperación que produce la constante insatisfacción humana. Pero sospecho que la respuesta tiene que tener una explicación más diversa.
…pareciera que hubiese un negativismo misántropo a cualquier desafío ambiental o social al que nos enfrentamos.
En algunos círculos críticos se cree que parte del problema se origina en el pesimismo infundado que recorre occidente hace varias décadas, pronosticando el fin del mundo a pesar de experimentar el mejor momento desde cualquier perspectiva posible en la historia humana. Claro, existen problemas y desafíos, pero pareciera que hubiese un negativismo misántropo a cualquier desafío ambiental o social al que nos enfrentamos. Especialmente circula entre los pensadores del “progresismo” sin progreso, permeando luego hacia las clases semi-intelectualizadas, una obsesión por el pesimismo alarmista que, tomando la mera posibilidad de una calamidad, asegura un futuro oscuro y lúgubre. En especial se aferran a fenómenos universales, complejos y difíciles de predecir, que podrían implicar una destrucción total de la vida y el planeta. Hasta los ‘80s el fetiche era el apocalipsis nuclear. A partir de los ‘90s este escenario se diluyó al compás del derrumbe soviético y fue reemplazado por la crisis ambiental del calentamiento global y el cambio climático. Lo curioso de estos razonamientos es que ninguno es irreal o infundado. Por supuesto que existía un riesgo de conflicto nuclear durante la guerra fría y debían realizarse esfuerzos pacifistas para evitar una masacre. Claro que los humanos tenemos un impacto sustancial sobre el ambiente y es necesario medir y moderar el daño y las alteraciones negativas que podamos infringir sobre el clima y el ecosistema. Ahora, ¿Por qué es que tomamos las peores predicciones como si fueran escenarios seguros, sin tomar en cuenta las verdaderas probabilidades de que sucedan ni los costos que evitarlos implican? El constante bombardeo cultural atemorizante que resulta útil para vender películas y entretenernos puede ser nocivo para el razonamiento sobre el mundo real y las políticas públicas que debemos optar. Miremos sino el desastre que hemos hecho con prohibiciones y restricciones dañinas a tecnologías como la energía nuclear y los organismos genéticamente modificados que podrían ser de gran ayuda, no solo para solucionar los problemas ambientales que nos aquejan, sino para mejorar la vida de miles de millones de personas.
Especialmente circula entre los pensadores del “progresismo” sin progreso, permeando luego hacia las clases semi-intelectualizadas, una obsesión por el pesimismo alarmista que, tomando la mera posibilidad de una calamidad, asegura un futuro oscuro y lúgubre. En especial se aferran a fenómenos universales, complejos y difíciles de predecir, que podrían implicar una destrucción total de la vida y el planeta.
Existe también la posibilidad que haya grupos de interés, partidarios o económicos, que buscan promover políticas ideologizadas o contratos comerciales con el estado, desde aumentar la centralización y el control estatal hasta fomentar licitaciones multimillonarias de energía alternativas o vacunas, que se monten sobre el proceso y lo profundicen en pos de un beneficio particular. Pero de nuevo, la corrupción y el lobby son tan viejos como el miedo. Nuestra pregunta central es ¿qué es lo especial del presente? ¿qué es lo que hace que el miedo hoy en día permita que los viejos sesgos humanos se descontrolen y lleven a la gente común y a las élites a encaminarnos hacia el colapso de la razón en el debate público que dirige nuestras instituciones?
¿Por qué es que tomamos las peores predicciones como si fueran escenarios seguros, sin tomar en cuenta las verdaderas probabilidades de que sucedan ni los costos que evitarlos implican?
Hace un par de siglos a nadie le hubiera importado la opinión del vulgo. Hace un par de décadas incluso lo que creía el ciudadano de a pie hubiera sido un factor marginal e influenciable. Casi todo el debate se hubiera limitado a un grupo restringido de élite, usualmente formado y preparado, en el que existía algún mecanismo imperfecto de escalamiento en la estructura social. ¿Ahora, no era esto malo en alguna medida? En parte sí, en la medida que esto excluía y permitía conformar una oligarquía que sometía al resto, especialmente en asuntos relativos a las libertades civiles y la posibilidad de la gente común de usar su propiedad. Ahora, en la medida que existía un sistema meritocrático para seleccionar a quienes comandaban aspectos cruciales de la sociedad y los empoderaba para actuar en este sentido, no. Quizás este sea el aspecto fundamental de nuestra globalización de masas. En la medida que desarmamos un sistema sociopolítico encorsetado y excluyente logramos igualar derechos y posibilidades, pero sí en paralelo evitamos edificar un mecanismo meritocrático que pueda accionar efectivamente en nuestras instituciones gubernamentales, entonces perdemos la capacidad de análisis y decisión para reemplazarla por una suerte de asambleísmo inútil. No es casual que vivamos una época de reedición de las caserías de brujas de los paladines de la corrección política, el saqueo redistributivo de la propiedad y la política del espectáculo.
No es casual que vivamos una época de reedición de las caserías de brujas de los paladines de la corrección política, el saqueo redistributivo de la propiedad y la política del espectáculo.
La disolución de las élites en intelectuales temerosos que temen alzar la voz y políticos inexpertos sin preparación, esclavos de la frenética opinión pública e incapacitados para distinguir a un experto de un charlatán, es el resultado lógico de la masificación irrestricta de las instituciones sociales. Esta es la verdadera definición de populismo. Sin caer en una reacción conservadora, necesitamos ver los síntomas que nos expone una sociedad en la que quienes estaban capacitados e interesados en evitar el caos que nos hemos autogenerado, evidentemente son sistemáticamente excluidos. La ponzoñosa combinación de la desconexión entre la base de gobierno local ultra-masificada y los distantes organismos supranacionales, dominados por corruptos grupos de interés de diversos tipos, solo agrega complicaciones.
La disolución de las élites en intelectuales temerosos que temen alzar la voz y políticos inexpertos sin preparación, esclavos de la frenética opinión pública e incapacitados para distinguir a un experto de un charlatán, es el resultado lógico de la masificación irrestricta de las instituciones sociales. Esta es la verdadera definición de populismo.
Durante siglos pregonamos la necesidad de redistribuir el poder. Y lo logramos. Hemos logrado movilizar sustancialmente el baricentro del mundo hacia la media. Pero no debemos caer en la simpleza de creer que la culpa de todo lo que ha sucedido es de la “gente”. Esa entelequia inabarcable que todo lo justifica no es más bruta que lo que era hace unas décadas o siglos atrás. Probablemente lo sea incluso mucho menos. El problema central de la contemporaneidad es que la velocidad a la que se ha desplazado el poder desde las élites hacia las masas ha sido mucho mayor que la velocidad a la que estas masas se han educado y perfeccionado en el arte de pensar problemas sociales y científicos. Las élites lo son por una razón, porque sus miembros tienden a resaltar, en promedio, en su capacidad para pensar y tomar decisiones colectivas. Que luego una aristocracia devenga en una oligarquía preferencial, cerrada e injusta, algo que también debemos evitar, es otra historia. Pero lo que nos interesa entender es que hemos democratizado nuestras instituciones políticas, en su sentido más simple por medio del voto, y descentralizado nuestras instituciones informativas, por la distribución de la capacidad comunicativa de las redes, a una velocidad sin precedentes. El problema consiste en que esta velocidad se ha topado con nuestra incapacidad de reformar nuestra sociedad para adecuarla a estos cambios estructurales, y también con las bajezas, sesgos y falacias más típicos de la naturaleza humana, impresos en nuestro ADN sin cambios, por ahora al menos. El desafío se centra quizás en, si no podemos cambiar a las personas, cómo construir instituciones meritocráticas abiertas a todos pero a salvo de los caprichos de la muchedumbre.
El desafío se centra quizás en, si no podemos cambiar a las personas, cómo construir instituciones meritocráticas abiertas a todos pero a salvo de los caprichos de la muchedumbre.
Quién busque en esta reflexión una justificación para la tecnocracia de unos pocos o una dictadura de los mejores quedará, cuanto menos, desencantado. Estoy seguro que los cambios que nos arrastraron hasta aquí los hubiera empujado con fuerza de haberme tocado ese lugar. Es más, creo que de poder los seguiría empujando. No es una reversión represiva y restringida de las formas de gobierno la que permitirá enmendar los errores cometidos, de eso estoy seguro. De lo que no tengo la más pálida idea es de cómo arreglarlos. Pero tampoco es la intención de este artículo ofrecer soluciones mágicas, sino al menos echar algo de luz sobre el mayor desafío al que nos enfrentamos y que casi nadie pareciera notar. Hemos salido de situaciones peores.